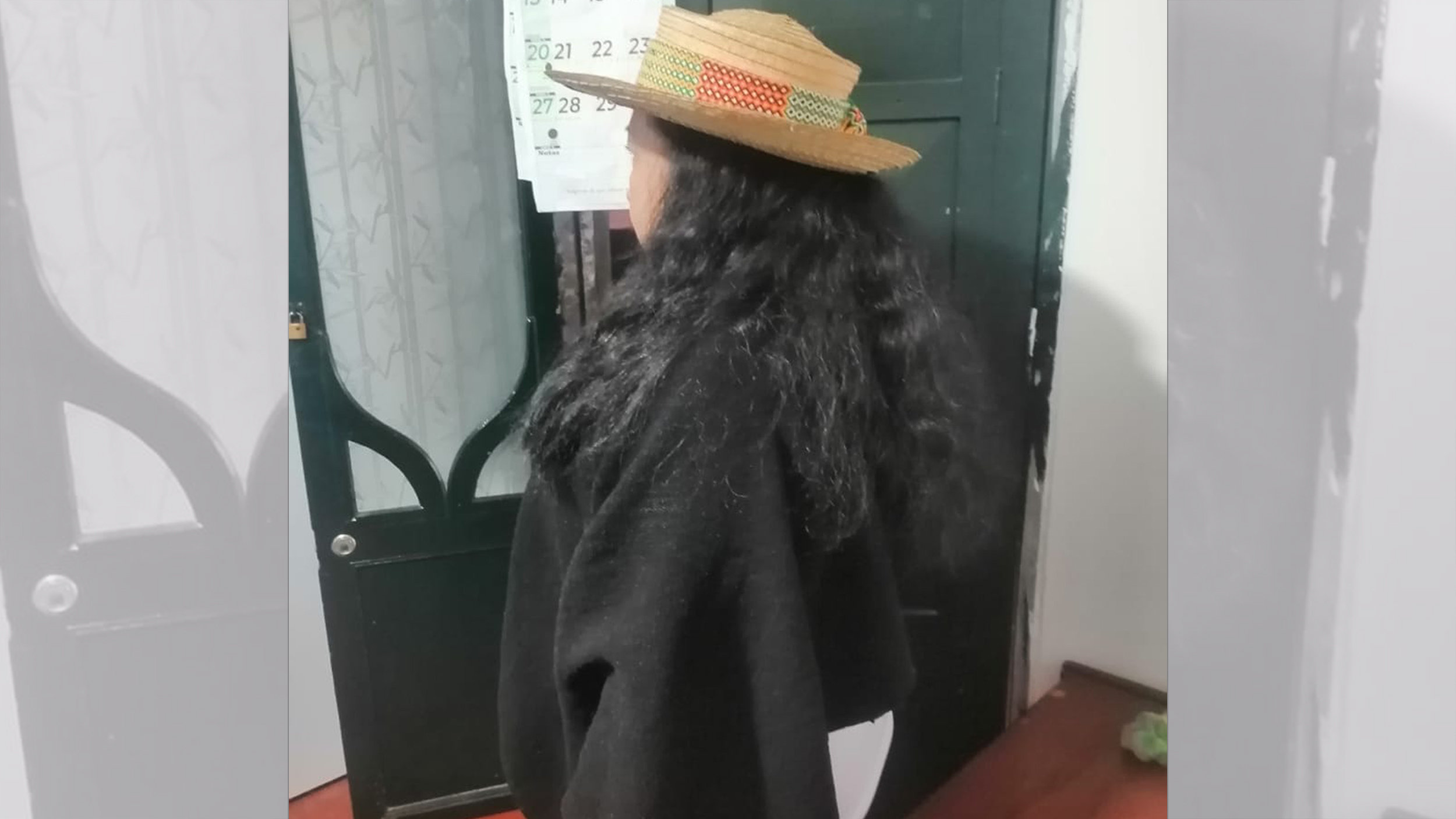Marta*, lideresa de un pueblo sobreviviente
perfiles

Por: Equipo de Verifico
11 de abril de 2025 * Colombia
Una de las pocas mujeres que ha ocupado el cargo de gobernadora indígena de un resguardo Nasa en Huila, estaba dispuesta a dejar su vida por su comunidad. Cuando tuvo a las disidencias de las Farc pisándole los talones, el mandato que su gente le había encomendado la hizo continuar. Su lucha ha sido por las mujeres, la juventud y la salud del pueblo.
“Çxhaçxha ūus myahy”, dice en lengua nasa yuwe la descripción de una pequeña foto que cuelga en la pared del comedor de la familia. En la imagen, una mujer de cabello negro, piel morena y mejillas prominentes; sostiene un micrófono. En la espalda carga un bebé que mantiene sujeto a ella con el ‘chumbe’, un tejido del grosor de un cinturón que las mujeres del pueblo Nasa usan para llevar a sus hijos. Esa mujer es Marta, quien, cuando fue gobernadora de su cabildo, aconsejaba a jóvenes indígenas de su comunidad: “Piense con fuerza desde el corazón”, según traduce al español aquella frase.
Las tejas transparentes de la casa de la lideresa dejan entrar la claridad de la mañana, mientras Marta cocina el desayuno. Como de costumbre, tiene pendiente alguna reunión con el cabildo o institución del Estado. Hace más de dos años que finalizó su período como gobernadora de uno de los resguardos indígenas de Huila. Pero a pesar de haber terminado su período como gobernadora, Marta no ha dejado de ser una lideresa entregada a su comunidad.
“Yo creo que ser lideresa es honrar a la comunidad con la vida de una”, dice sin dubitar. Esa firmeza de carácter la ha puesto en riesgo.
En 2021, Marta, quien empezó siendo auxiliar de enfermería y trabajando por los derechos de las comunidades indígenas en el campo de la salud, fue la tercera gobernadora mujer en toda la historia de su resguardo indígena.
Las características montañosas de ambos departamentos hacen que la comunidad las entienda como una misma región y por eso comparten dinámicas del conflicto. Los municipios de Íquira y Páez son un corredor estratégico entre los departamentos de Cauca, Huila y Tolima para el narcotráfico, grupos armados ilegales y operaciones militares. También se reporta en la zona el reclutamiento de menores de edad.
Por años, los líderes indígenas de Huila han sido amenazados a través de panfletos de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las Farc.
Mientras fue gobernadora, Marta fue perseguida y vigilada por las disidencias de las Farc. Durante su periodo corrió información falsa dentro de la comunidad que aseguraban que ella y el cabildo brindaban información a la Fuerza Pública y por eso los grupos armados ilegales que operan en el territorio la declararon objetivo militar. Incluso, a la lideresa la amenazaron para que abandonara el cargo y saliera del territorio. Constantemente tuvo que realizar diálogos humanitarios con el grupo armado para poder realizar su gestión.
Mientras solicitaba medidas de protección colectiva para la comunidad, Marta, como gobernadora, rechazó los esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque sentía que las medidas la separaban de su comunidad y la hacían más visible para los grupos armados. La lideresa buscó el diálogo y llamó al respeto de los derechos humanos de su comunidad las veces que fue necesario, y entre la protección de los sabios espirituales y las oraciones de su familia, Marta terminó su mandato sana y salva.
“Cuando tuve que enfrentarme con los grupos, lo miraba de la manera en que estaba defendiendo la vida de toda una comunidad, estaba defendiendo el territorio para dejarle un buen vivir a los niños, a la nueva generación, desde mi rol de gobernadora”, cuenta.
“Cuando Marta fue gobernadora la situación de origen público se agravó. Fue fichada por tomar pasos firmes y no quedarse callada”, cuenta, detenido por el llanto, Jorge*, quien desde hace 23 años es la pareja sentimental de la lideresa.
Las autoridades del resguardo creen que algunos de la comunidad y de los actores armados se imaginaban que, por ser mujer, Marta iba a recurrir al Estado y compartir información sobre las dinámicas del conflicto en la región. Situación que eventualmente podría afectar a unos y otros.
“El miedo más grande era dejar a mis hijos solos”, cuenta Marta con la voz entrecortada. Ese temor se lo reclamaron sus propios hijos: un día, sospechando del riesgo que corría su madre, sus tres hijos se pararon entre ella y la puerta de la casa y le dijeron: “¡Te necesitamos, mami! Le pedimos a la vida y a Dios que la cuide, porque no queremos ir a recogerla en cuatro tablas. Más que una comunidad, nosotros somos tu sangre, tus hijas”.
Los riesgos para la comunidad persisten. La situación de control territorial se ha vuelto a agravar.
“Los perros quedaron aullando”
La familia de Marta era oriunda de Tierradentro, una zona conformada por los municipios de Inzá y Páez, en el departamento del Cauca. “Los mejores momentos de mi juventud y de mi niñez los viví allá. Me gustaba ir a la quebrada. Me gustaba correr los prados descalza”, recuerda, todo para aclarar que era un territorio apacible hasta que ocurrió una catástrofe que configuraría en Marta y su comunidad el espíritu de resistencia.
Ella tenía 13 años el 6 de junio de 1994, cuando un terremoto de magnitud 6.8 sacudió el suroccidente del país. Era lunes festivo y junto a una amiga, paseaba por la plaza de mercado de la vereda en la que vivía: Wila, municipio de Páez. “Sentimos como un rugido y la tierra empezó a moverse. Se vino la montaña y fue la montaña la que acabó con mi pueblo”, cuenta. Marta corrió a su casa, se reunió con los hermanos que encontró y junto a un grupo de la comunidad, ascendieron por una montaña.
El movimiento telúrico causó una avalancha en el Nevado del Huila afectando a decenas de comunidades indígenas asentadas en las riberas del río Páez. Marta perdió a sus abuelos maternos, un tío paterno y a un hermano de cuatro años.
Se estima que alrededor de 1.100 personas murieron en la tragedia, según datos del Servicio Geológico Colombiano. Además, se reportaron 1.600 familias desplazadas y 7.925 afectadas en el departamento de Cauca y, minoritariamente, en el Huila.
Cuando llegaron los rescatistas, trasladaron a los damnificados en helicóptero. “Nos sacan del territorio de origen, porque en ese momento era un territorio inhabitable, estaba totalmente destruido. Algunas veredas desaparecieron, quedaron debajo del derrumbe; otras, debajo del lodo”, cuenta Marta.
“Algo que me marcó mucho fue ver cómo la gente se subía en ese helicóptero”, dice entre lágrimas. “La gente quería echar sus gallinitas, sus perritos, y el Ejército no los dejó. Cuando el helicóptero se eleva y se marcha, los perros quedaron aullando”.
A los sobrevivientes los trasladaron al municipio de La Plata y allí, pasados 15 días, Marta y sus hermanos se reencontraron con sus papás quienes no estaban en el pueblo cuando ocurrió el temblor. Luego, los movieron a Novirao y allí entre toldos y campamentos vivieron decenas de familias hasta que los reubicaron en noviembre de 1994 al territorio en donde actualmente se encuentran asentados en Huila.
“Esto eran fincas cafeteras, nosotros no habíamos visto el cultivo en cantidad, eso fue algo diferente. También fue algo nuevo convivir con el Ejército”. En Tierradentro hacía presencia grupos guerrilleros y, de vez en cuando, tropas del Ejército, pero el principal control territorial lo tenía la comunidad. Con la reubicación, ese control se dificultó: la extinta guerrilla de las Farc controlaba esas tierras y las confrontaciones con el Ejército eran frecuentes.
“Pero la resistencia de la autoridad frente a eso fue muy buena, porque siempre nos recomendaban que por más que ellos —la guerrilla— estuvieran en estos territorios, pues que con nosotros no, ni nosotros con ellos”, cuenta Marta.
Sin embargo, recayeron estigmas contra el pueblo indígena, pues en los municipios vecinos de Huila se asumía que de alguna manera los indígenas Nasa eran parte de la insurgencia por su proceso organizativo, la relación con sus plantas ancestrales como la coca y por vivir en ‘zona roja’.
El sendero de una labor comunal
Para Marta su abuelo materno, quien sirvió como gobernador indígena en tres periodos, y quien falleció en el terremoto, fue una figura determinante en su vida desde que ella era niña.
“Mi abuelo me siembra ese amor al servicio —dice Marta—, me siembra ese amor por el respeto a la autoridad y me enseña que somos diferentes. Desde ese entonces me doy cuenta de que la labor de líderes y la labor de autoridades ha sido muy perseguida”.
Precisa que su abuelo fue liberal en época de La Violencia y por eso, él le hablaba de la ‘malicia indígena’, lo que para ellos significaba tener cuidado y ser prudente. “Él decía que el idioma no había que olvidarlo porque, aparte de ser nuestra identidad y marcar la diferencia, era una herramienta de defensa”, recuerda Marta. Les recalcó que la lengua nasa yuwe debía ser usada cuando no quisieran que los mestizos se enteraran de asuntos de la comunidad.
Su segundo ejemplo sería un tío. Cuando ella tenía 10 años, Carlos*, un hermano de su madre, fue nombrado secretario general del cabildo. Marta lo acompañaba a las reuniones y estaba siempre atenta a las actas que él redactaba. “En la casa del Cabildo tenían una máquina de escribir y yo entraba cuando él no estaba y lo imitaba. Quería ser como él”, cuenta Marta.
Pero alzar la voz siendo mujer en los años 90 y en su comunidad no era fácil. Su mamá la incentivó a no seguir una vida en la que, como mujer, tuviera que pasar humillaciones por vivir dependiendo de un hombre. “‘La vida de una mujer es muy triste, es muy humillante. Ustedes no vayan, por ser dependientes, a estar humillándose por un plato de comida’, nos aconsejaba”, recuerda.
Y ciertamente de independencia aprendió Marta. Fue la más autónoma y emprendedora de sus cinco hermanos y todos ellos concuerdan en que ella maduró muy pronto. “Desde los 15 años ella iba a reuniones de la comunidad”, recuerda su hermana Francia*, quien ahora promueve proyectos agrarios de la institución educativa de la comunidad.
Alentada por su tío, Carlos, Marta empezó a asistir a las reuniones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Belalcázar, cabecera municipal del municipio de Páez, Cauca.
“Ahí aprendí que teníamos derechos. Ahí aprendí que nosotros, el ser indígena, era lo más valioso que podía haber en este planeta. Ahí le vi el sentido, el deber ser, el amor por mi identidad y cultura. Yo ahí me formé”, cuenta. Tiempo después, empezó a asistir a las reuniones de su cabildo y a opinar y fue en esos espacios en donde los mayores la fueron reconociendo. Y mientras se formaba como líder, se convirtió en mamá por primera vez, dando a luz a su hija.
Fue una de las autoridades del cabildo quien postuló a Marta para que se capacitara como auxiliar de enfermería. “Una hermana del mayor era promotora de salud. Ella me animó mucho, ella me decía ‘Marta vaya a estudiar. Aproveche, hágalo por su hija y hágalo por usted misma’”, recuerda.
Pero le asustaba la idea de empezar una nueva vida en la ciudad e irse sola con su hija de meses. Al final, la familia acordó que una hermana de Marta iría con ella y le ayudaría cuidando a su hija. “Yo le dije que le hiciera, que fuera a Neiva y se preparara. Yo me quedé acá en la finca trabajando para apoyarla con dinero”, cuenta su esposo, Jorge.
Así Marta, su hija y su hermana se mudaron para Neiva. Entre semana estudiaba en la Escuela de Salud San Pedro Claver y los fines de semana trabajaba aseando casas de familia para cubrir sus gastos.
“Allá fue un poco difícil porque había profesores que enaltecían de dónde venía yo, como había profesores que nos hacían sentir brutos, como que era un milagro haber llegado hasta allá”, cuenta. En dos años Marta se tituló en enfermería.
Salud, mujer e infancia
“Aprendí planificación familiar y uno de los aprendizajes más bonitos que tuve fue que teníamos derecho a no sentir dolor. Eso también me lleva a ayudar a la gente, a sentir amor por las personas”, recuerda Marta. Por dos años trabajó como auxiliar de enfermería en Minga IPS-I en su comunidad y después trabajó en el área de atención al comunero de la EPS Asociación Indígena del Cauca (AIC-EPS-I) en Neiva. Allí aprendió todo el funcionamiento del sistema del régimen subsidiado de salud.
“Vi mucha negligencia con nuestros comuneros, cómo nos miraban como los más enfermizos, como los más cochinos y por ser cochinos, nos enfermábamos. Eso a mí me indignaba mucho”, cuenta.
Los casos que más le afectaban eran los de violencia obstétrica. Muchas mujeres de su comunidad en sus periodos de gestación no se acercaban a la medicina occidental por malos tratos: les prohibían el acompañamiento de las parteras tradicionales, les restringían la toma de plantas medicinales dispuestas ancestralmente para las labores de parto, las culpaban de asistir tardíamente al primer control prenatal o recriminaban a las madres si los niños se enfermaban en su primeros años de vida. Se volvió más sensible a esa situación cuando quedó embarazada de su segunda hija.
Marta asegura que las entidades de salud no sabían como tratar a los indígenas. “Era porque no sabían que el departamento tenía población indígena”, lamenta.
Durante cuatro años estuvo en Neiva trabajando con la AIC y en simultáneo empezó a liderar procesos de salud regional. En 2012 regresó a su comunidad y sin haber alcanzado los 30 años de edad, la eligieron para desempeñarse como gobernadora suplente, un alto cargo dentro de la organización del cabildo indígena Nasa. Al principio se negó a aceptar el cargo. “En mi territorio siempre, para poder llegar a ser gobernador suplente, debe pasar por otros cargos. Yo no podía asumir esa labor tan grande”, cuenta. Pero la comunidad la convenció, resaltando las labores que había hecho en el área de la salud como méritos para guiar a la comunidad.
En ese periodo, Marta les demandó a los entes territoriales inversión en su resguardo y consiguió el desembolso de algunos recursos. Por esa gestión, terminó asumiendo las principales labores de la gobernanza indígena ese año y uno de los logros fue haber comprado la finca del resguardo para que los comuneros tuvieran tierra propia para trabajar.
Al terminar su periodo, en mayo de 2013, continuó trabajando en el área de la salud con la IPS Nasa Çxhãçxha, en una comunidad indígena vecina en Cauca. Empezó un trabajo constante de hacer valer los derechos de los enfermos, denunciando y pidiendo la inversión en salud.
Allí estuvo hasta 2016, cuando fue nombrada coordinadora del Programa de Mujer y Familia en el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU). “Ya representaba a todas las mujeres (indígenas) del Huila. De ahí se desprendió todo lo que ahora soy; ahí me formé en derechos de la mujer”, cuenta.
En 2018, con su tercer hijo recién nacido, Marta recibió el llamado de volver a su comunidad y cumplir con la responsabilidad que le habría sido encomendada: trabajar por su resguardo indígena. Un año después, la comunidad la encomendó para dirigir el programa de Semillas de vida, para cuidar de las necesidades de los niños y jóvenes de su comunidad.
“La comunidad fue viendo la capacidad que ella tenía, miraron su responsabilidad y dedicación. Lo que ella se proponía, lo hacía”, cuenta el esposo de la lideresa. Fue así como en 2021 fue nombrada formalmente gobernadora del resguardo. Era la confirmación de que la comunidad veía y valoraba el trabajo que por años había desempeñado Marta.
“Yo creo que el reto más grande para mí fue aplicar justicia”, asegura y agrega: “La dirección y gestión administrativa son difíciles e implican responsabilidad de conciencia, pero la justicia tiene una responsabilidad moral. Para nosotros la aplicación de justicia es sagrado: se trata de armonizar lo que está desarmonizado”.
Uno de los principales logros que resalta la comunidad sobre su gestión como gobernadora fue cómo el cabildo consiguió medidas de protección colectiva ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), ante el riesgo que atravesaba su comunidad por los artefactos explosivos colocados por las disidencias, e implementó una tienda cooperativa para vender productos de las familias indígenas.
Durante su periodo se empeñó en tener en cuenta a los jóvenes de la comunidad, resaltar sus necesidades y riesgos; trabajar por los derechos de las mujeres; y lograr la apropiación cultural de la cosmovisión del resguardo.
La luz del hogar
Emprender el camino de liderazgo en la comunidad indígena exige sacrificios. Uno de los retos más grandes que vivió Marta fue convencer a su familia que era importante el rol que ellos tenían en este proceso y darles a entender que, al apoyar a los líderes, aportan al proceso organizativo de la comunidad.
Tan pronto eligieron a Marta, Francia llegó a su casa con dos pares de tenis para que los gastara recorriendo el territorio. “‘Espero (...) que no se le rompan hasta que termine’, le dije”, recuerda, entre risas, Francia.
Para su esposo fue un proceso, pero al final él y sus hijas abrigaron a Marta. “A veces personas de la comunidad me decían ‘Usted que dizque tiene mujer y se la pasa solo en la casa con sus hijos’, pero yo no caía en boca de ellos. Yo no le iba a cortar las alas a Marta por tenerla a lado”, cuenta Jorge. “Yo no quiero ser esa persona que la limite”, le decía a su esposa.
Según cuenta un médico general de un hospital de Huila que la conoce desde hace muchos años, en su comunidad el machismo ha limitado el perfil de liderazgo de las mujeres. “En el caso de ella, su marido suplió un papel importante de apoyo. Porque el liderazgo siempre les ha implicado sacrificios familiares de compartir tiempos. Ella ha aprendido a buscar un punto de equilibrio”.
Este médico dice que Marta sabe inspirar a la comunidad. “Yo creo que la influencia está en el ejemplo que ella genera, en el hecho de que ella está siempre pendiente de las cosas y motiva a la gente para que participe de las actividades y proyectos. El hecho de que ella haga este tipo de labor, de liderazgo, está dando otro tipo de elementos para que de pronto la comunidad no acceda a las dinámicas del conflicto”, considera.
Ahora, fuera del cabildo, pero siempre cerca de los procesos sociales, Marta sueña con tener una comunidad donde las mujeres cada vez más participen y lideren el tejido indígena.
“Ella ha enseñado a otras mujeres y a mí, que ser mujer no es estar encerrada en cuatro paredes, atendiendo o responsabilizándose de la casa. Ella enseña que las mujeres tienen vocería y tienen vocación de liderazgo”, cuenta su esposo.
“Sueño con muchas familias cooperando en la práctica, en la dualidad. Sueño con mi comunidad desarrollada. Yo no creo que alcance a ver este sueño, cada vez la cosa se pone más difícil —por el recrudecimiento del conflicto armado en la región—, pero si me voy de este espacio, me voy con el sueño vivo”, concluye la lideresa.
* Se modifican y omiten los nombres por petición de la protagonista, porque la situación de seguridad en la región ha cambiado.